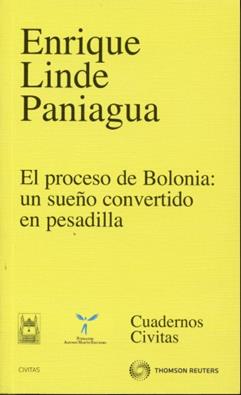La maquinación y el privilegio es el último libro del profesor de Historia
José Carlos Bermejo Barrera. En los últimos años, su inquietud por la situación de las universidades nos ha dejado varios libros:
Ciencia, ideología y mercado (Akal, 2006),
La Aurora de los enanos: decadencia y caida de las universidades europeas (Foca, 2007),
La Fábrica de la ignorancia: la universidad del "como si" (Akal, 2009),
La Fragilidad de los sabios y el fin del pensamiento (Akal, 2009) y
Héroes de la innovación: romancero de Bolonia (Andavira, 2010).
Nacido en 1952 y catedrático de Historia Antigua desde 1992 en la Universidad de Santiago de Compostela, Bermejo Barrera ha investigado sobre la relación entre la mitología griega y su sociedad. También ha demostrado su interés por la reflexión de carácter teórico sobre la historiografía con obras de títulos tan interesantes como
Fundamentación lógica de la historia: introducción a la historia teórica (Akal, 1991).
Creo que antes de analizar las ideas que expone en La maquinación y el privilegio, sería conveniente explicar las premisas más generales de con las que Bermejo construye su crítica de las universidades. En su artículo “
La traición de los profesores y la pérdida de la dignidad académica” publicado en
La fragilidad de los sabios y el fin del pensamiento, enuncia una tesis que considero crucial para situar en un contexto más amplio lo que analizaremos de ahora en adelante. A saber:
Se está llevando un proceso (...) en el que la distinción académica dejaría de ser una distinción basada en el prestigio intelectual para convertirse en una distinción de tipo económico y político. Lo que sería debido, por una parte al creciente carácter anónimo que estaría adquiriendo el conocimiento científico, en el que las figuras de los grandes científicos (...) habrían prácticamente desaparecido. Y por otra, al proceso de integración absoluta de la ciencia y la tecnología, que aliadas a la economía darían lugar a la economía del conocimiento.
Lo que Bermejo nos viene a decir (tras un vertiginoso y apretado recorrido por la historia intelectual de la humanidad), es básicamente que el conocimiento estará cada vez más subyugado a la producción industrial, y por tanto, a los valores económicos. La tecnociencia o también ciencia post-académica es el resultado de un siglo en el que el inmenso poder del saber científico acumulado ha pasado a regirse por criterios económicos. La comunidad científica estaría virando a una organización en la que la figura del intelectual (entendida como vocero de la razón crítica) ya no sería relevante, debido a que su función es la de organizarse en base a las industrias con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la eficacia de la producción. Esto significar para el autor que la universidad, tal como se ha entiendo desde su fundación, está en proceso de descomposición. La idea de un lugar destinado al cultivo del conocimiento en libertad estaría en el camino hacia el cadalso. Para él, esta idea es nefasta y perjudicial, ya que la creación de riqueza por parte de unas pocas empresas no tiene por qué significar riqueza para toda la sociedad y crearía una sociedad cada vez más sometida a su creciente poder.
La muerte de la universidad debe ser detenida a toda costa, en primer lugar mediante la distinción real y efectiva de las diferentes ramas del saber (en oposición a la actual igualación de los saberes humanísticos al conocimiento aplicable técnicamente); y en segundo lugar con un restablecimiento de unos principios éticos que hagan que la relación entre el intelectual y la sociedad se rija por la investigación, la enseñanza, y por el valor ético del conocimiento, no por la rentabilidad económica. Bermejo finaliza con un auténtico grito a favor de salvar los pensadores y de reivindicar su precaria dignidad:
Hoy en día, cuando muchos profesores querrían ser empresarios, o una caricatura de los mismos, políticos, o simples aduladores de los verdaderos políticos, o quizás compartir el poder y el terror que puede proporcionar el uso de la fuerza militar, deberíamos reivindicar la frágil dignidad de los intelectuales que alguna vez brilló momentáneamente en el transcurso de la historia.
Considero esta idea como fundamental para comprender el resto de esta reseña bibliográfica. Es una clara reivindicador de los postulados de la Ilustración y del pensamiento de la Antigua Grecia, que defiende que el conocimiento es intrínsecamente bueno y útil para el hombre, pues lo hace mejor y libre. En ella advierte de cómo la aplicación tecnológica del conocimiento científico, que un principio habría sido positiva y habría mejorado la calidad de vida, está contribuyendo a construir una sociedad en la que la dimensión emancipadora del saber puede acabar desapareciendo y en la que la razón utilitarista campará a sus anchas. Es en este contexto, heredero en buena parte de la Escuela de Frankfurt, donde creo que debemos situar la crítica de nuestro autor.
La maquinación y el privilegio es un libro compuesto de varios artículos anteriormente publicados, pero que sintetizan el pensamiento de José Carlos Bermejo Barrera y ofrecen una panorámica de la universidad española a tener en cuenta. En una breve introducción llamada "Bases para un expolio" nos presenta un retrato catastrófico de la universidad española, que creo que casi todo el mundo puede más o menos intuir: si ya había una administración errónea de las universidades del estado, a esto hay que añadir una crisis económica que obliga disminuir los recursos que iban destinadas. A lo largo del libro, además de realizar una crítica sin reservas a la línea actual de gobierno por la que se mueven todas las universidades, hallaremos en él varias propuestas e ideas que considero valiosas y necesarias si se pretende mantener y mejorar en la educación pública.
Nuevos cimientos para la universidad
¿Cuáles son los fundamentos en los que hay que basarse para mejorar la universidad? En el capítulo V titulado "Profesores y papeles: sobre el gobierno de las universidades públicas" se establece una propuesta de principios sobre los que debería edificarse una Ley de Universidades, y que inciden en los problemas que esa transformación del conocimiento está creando.
El primero es el Principio de autonomía relativa de las instituciones universitarias. Consiste en que las universidades deben ser independientes, y deben tener como prioridad la docencia y en la investigación. Con esto el autor viene a sostener que deben rechazarse aquellas corrientes que intentan equipararla a la empresa, ya que las universidades son públicas y no tienen propietarios. En segundo lugar menciona el Principio de estructuración de funciones. Aunque todos los miembros de la comunidad universitaria son iguales, sus funciones deben estar en una jerarquía. Esto no significa que el Bermejo sea partidario de castas aisladas y despóticas. Más bien, defiende que esta es una mediad necesaria para evitar que las funciones administrativas sean tomadas por personas que busquen manipular las funciones originales de los docentes. Por último se propone un Principio de autonomía funcional. Para que se cumplan los dos anteriores, es necesario que no haya organismos que intervengan en el desarrollo de las funciones básicas. Estas mejoras se llevarían a la práctica mediante tres actuaciones: la reducción de los equipos rectorales, la reducción de la burocracia y la optimización de los recursos.
La legitimidad del poder académico
¿Quién gobierna y quién debería gobernar la universidad? A esta pregunta responde nuestro autor en el primer capítulo dedicado a la
legitimidad académica. Bermejo articula un breve análisis sociológico sobre la naturaleza del poder en las cátedras, y también sobre la retórica que la acompaña. Su procedimiento consiste en aplicar la clasificación establecida por Max Weber en su obra
Economía y Sociedad, que distingue tres tipos de autoridad en las organizaciones sociales: tradicional, carismática y burocrática-racional.
La primera se basa en el prestigio personal, otorgado por su posición social y su sabiduría, y fue la mayoritaria en las universidades hasta el siglo XIX. El tipo de autoridad carismática sería aquella que se basa exclusivamente en la valoración de su trayectoria científica. Por último, el modelo burocrático-racional seria aquella por la que se normalizan y racionalizan los procedimientos de selección de estas personas.
El autor sostiene que el problema en el caso español es que nunca hubo un prestigio intelectual comparable, por ejemplo, al de a principios del siglo XX en las universidades alemanas. La autoridad basada en la carrera científica empezó a construirse muy tardíamente, después del fin del régimen de Franco. Sin embargo, Bermejo argumenta que este nuevo poder estuvo muy influenciado por el nuevo mapa de partidos políticos que se formó durante la Transición. De esta forma los méritos de los gobernantes de las universidades españolas nunca se formaron por la calidad de sus investigaciones (cuyos mejores exponentes siempre fueron pocos y aislados) sino por avenencias políticas.
El modelo en el que nos hallamos en la actualidad como consecuencia de este es la que el autor llama humorísticamente
autoridad burocrática española no-racional. Su irracionalidad se basaría en que el prestigio se consigue gracias a los votos, lo que significa una perversa e intencionada confusión entre el prestigio político y el prestigio intelectual. Además, a esto habría que sumar el uso incoherente e inadecuado de un discurso empresarial en un contexto público. Esta autoridad maquiavélica se movería en círculo por tres espacios, pasando de una a otra con rapidez: el político, el académico y el económico. El prestigio se consigue gracias a la connivencia de los partidos autonómicos y al uso de una retórica vacua, a medio camino entre la del servicio público y la del beneficio privado. El lema de estos individuos sería sólo uno: ejercer el poder.
En este capítulo creo que Bermejo menciona muy sintéticamente algunos de los problemas que se pueden notar en general en el funcionamiento de la red universitaria española y de gran parte de sus funcionarios. La situación de
puerta giratoria entre la universidad y la política produce situaciones irregulares y que no contribuyen a crear instituciones sólidas, sino que más bien instaura conflictos de intereses particulares y reinos de taifas donde la calidad docente e investigadora es lo de menos. Sin embargo, creo que debería matizarse y analizarse con más detalle, estableciendo cómo y dónde podría mejorarse esta situación. El énfasis que nuestro autor hace en el retorcido uso del lenguaje y en la confusión que comporta es desde luego lo más acertado. Cito textualmente un fragmento que me parece notable:
Todos los criterios sirven, todos los lenguajes se pueden utilizar porque, el fondo, quienes hablan en el campo de la autoridad y la legitimidad académica están convencidos de que en la universidad española las palabras no significan nada, porque todos los discursos son igualmente banales y se pueden utilizar paralelamente y simultáneamente, a pesar de que parezcan contradecirse entre sí.
La ANECA y el pensamiento único
Entre las medidas que plantea para detener esta situación, la abolición de la ANECA sería la más revolucionaria. El doctor Bermejo realiza un trazado histórico de esta institución y desenmascara su verdadera función: ejercer de organismo controlador mediante la evaluación de los estudios, en un país que nunca pudo administrar centralmente sus universidades. La perspectiva que se adopta en esta parte del libro es un análisis de la totalidad del sistema, para descubrir una irracionalidad que queda oculta por el retorcimiento del lenguaje hasta extremos ridículos.
Se argumenta que desde la llegada del PP al poder, se llevó a cabo una política neoliberal y centralista. Ahora bien, la privatización y centralización a ultranza del sistema de universidades públicas españolas nunca se materializó del todo. El motivo fue doble: por un lado la necesidad de pactar con los gobiernos autonómicos hizo imposible llevar a cabo semejante proyecto, y por otro la privatización a gran escala comportaría la desaparición de muchísimas universidades que no estaban preparadas para ello. Como sucedáneo a estas reformas que nunca llegaron, se creó la ANECA (siglas de “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación”). Fundada por la ministra Pilar del Castillo, ministra de educación durante el segundo mandato de José María Aznar, las funciones de esta institución serían tres:
1. Introducir la ideología del libre mercado. Las características de esta ideología estaría basada en el uso constante de las metáforas de la empresa y el mercado, con la intención de reducir la educación al ejercicio de competencias y habilidades necesarias para ejercer un empleo. El autor considera esta visión como tremendamente pobre y simplificada del conocimiento que los estudiantes deben aprender en las clases. En ella se confunde deseo y realidad, ya que se compara el funcionamiento de la estructura social con la de empresa.
2. Dominar las universidades mediante el control de calidad. Se crearon todo un conjunto de nuevos procedimientos, normativas y textos que buscan vigilar a toda costa la enseñanza. Los sexenios y los proyectos de investigación pasaron a ser vigilados por comisiones de evaluadores. Para Bermejo esto ha significado la aparición de una casta oligárquica de burócratas cuya función es calificar a los demás profesores, de manera que se desarrollan sinergias de poder donde la afinidad política juega un papel crucial. En estas comisiones, la neutralidad brilla por su ausencia y cada grupo evalúa según sus influencias y conveniencias.
3. Cambiar el criterio de nombramiento del profesorado. Con la Ley de Reforma Universitaria, llevada a cabo por José Antonio Maravall durante el gobierno de Felipe González, se buscó descentralizar las oposiciones con el objetivo de desmantelar el viejo sistema franquista. La estrategia consistió en traspasar cada vez más competencias a las recién creadas comunidades autónomas y a las mismas universidades. Durante la legislatura del PP, no podía desmantelarse esta estructura sin esperar una reacción negativa de los gobiernos autonómicos, por lo que se prefirió usar la ANECA como mediadora. De esa forma, un profesor está sometido a un doble proceso de selección, en el que debe acreditar que sigue los criterios que le exigen tanto las autoridades locales, como los que impone esta nueva institución.
Esta situación provoca muchas consecuencias e implicaciones nocivas, que el autor critica con mucha dureza y de forma un tanto apresurada. Aquí hemos intentado separarlas para su mejor comprensión. Para empezar, provoca la existencia de contradicciones entre la realidad social, política e institucional de cada territorio, y los postulados que se exigen desde la Agencia:
Los políticos hablan de los parámetros de la evaluación (...) cuando dicen cómo piensan reformar la universidad. Lo que ocurre es que saben que no pueden reformarla por ser las universidades rehenes de los poderes autonómicos, avalados por el poder central, que vive en simbiosis con ellos. En cada Autonomía sus titulaciones son prácticamente intocables si las defienden los poderes provinciales o municipales, que también utilizan el vocabulario y la ideología de la evaluación y el pensamiento ANECA, para enmascarar unas realidades de cálculo electoral mucho más prosaicas y concretas.
Luego, se genera una contradicción entre las leyes existentes, específicas de cada universidad y las que se emiten desde el gobierno central. Es por tanto, una situación confusa en que las leyes se pisan unas a otras sin jerarquía y además aumenta la burocracia necesaria para aplicarlas y sostenerlas. En las propias palabras del autor, la universidad vive sumida en
un mundo polinormativo hasta el delirio, descoordinado, disfuncional y tendente al caos. En el libro se exponen varios casos contradictorios, en los que se puede apreciar esta situación poco normalizada. El ejemplo más grave quizás es el de los antiguos licenciados que deseaban ejercer la docencia, pero que al verse atrapados en el cambio hacia el sistema grado+máster se ven obligados a hacer un máster, haciendo que el su título de licenciatura tenga un valor diferente al de los de otras promociones. En un anexo que acompaña el libro se detallan algunos conflictos bastante disparatados que se dieron en la Universidad de Santiago de Compostela.
En tercer lugar, se hallan las consecuencias de tipo ideológico. Bermejo argumenta que se genera un sistema donde la doble verdad y la ambigüedad es el único discurso posible, haciendo que el lenguaje sea constantemente cambiante y poco claro. La clave de estos equívocos sería la contradicción conceptual entre el discurso empresarial y la realidad institucional de la universidad pública. Se intenta de este modo, perpetuar un discurso contradictorio con la realidad que no se sostendría, si no fuese por la inercia de los individuos que lo perpetúan.
Un caso de análisis: La Ley de la Ciencia
En un capítulo se pasa a analizar la llamada Ley de la Ciencia, que es titulada de fiasco y que ilustra en un caso concreto la transformación de las universidades. Para Bermejo, la estafa se encuentra en la pretensión errónea de querer mejorar la economía de un país gracias a la elaboración de una ley que rija la ciencia. Los argumentos de Bermejo se despliegan en dos. Por un lado, nuestro autor señala las dificultades a la práctica de estimular un sector I+D en España. Hay que tener en cuenta que este aspecto es muy reducido en este país, lo que significa que no existe una demanda real en el mercado que exija la formación de investigadores. Es por ello que muchos científicos españoles se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades. Además, se apunta que la situación real es que en el estado español el único capital interesado en invertir en las universidades es el capital financiero, es decir, los bancos. El mecenazgo de estas entidades con las universidades es interesado, ya que se busca establecer una relación de dependencia gracias el constante déficit presupuestario de las universidades. Por último, con esta ley se fomenta el enflaquecimiento de la investigación llevada a cabo en la universidad, ya que esta no puede competir con la investigación privada ocasionando un verdadero
dumping de científicos.
El segundo tipo de argumentación, es en el uso que se le da a los conceptos de ciencia y conocimiento. En su uso retórico, se busca convencer de que el conocimiento es un productor de riqueza. Muy acertadamente, Bermejo recuerda que hay un error fundamental: el conocimiento no tiene nada que ver con la riqueza. Los tres parámetros básicos de la economía son la propiedad, el capital y el trabajo. Y en un proceso productivo las patentes que se pueden generar mediante la investigación científica se convierten en un mecanismo productivo, no por el conocimiento mismo implícito en el desarrollo de las mismas, sino porque tienen un propietario que tiene el capital suficiente para generar un proceso productivo a partir de ellas, ya las haya creado, comprado o arrendado.
El conocimiento por sí solo no “produce” nada si no tiene propietarios y un capital que lo ponga a funcionar. Con esto el autor viene a decir que la idea de una “sociedad del conocimiento” es falaz, porque ese conocimiento sólo produce riqueza porque hay una maquinaria industrial y empresarial que puede ponerlo a su servicio. Como se habrá podido notar, esto nos lleva de vuelta al problema que se señalaba en la tesis de “La traición de los profesores...”. Para Bermejo, hay que apartar la retórica y atreverse a definir lo que se entiende por “ciencia” desde la clase política y empresarial, que no es otra cosa que el conjunto de conocimientos que puedan permitir el desarrollo de unas técnicas aplicables en el campo de la producción de bienes para el mercado. La vinculación de la principal promotora de esta ley, Cristina Garmendia, a la poderosa industria farmacéutica así lo confirma.
Algunas conclusiones
El libro de Bermejo tiene la virtud de hacernos recapacitar sobre los conceptos básicos que manejamos diariamente, pero sobre los que no reparamos en sus significados y connotaciones. En mi opinión creo que entre los elementos más valiosos de su crítica es la adopción de una perspectiva sistémica, en la que parte de la totalidad de las relaciones entre conocimiento y sociedad.
Considero esto como positivo porque en primer lugar, es complicado encontrar una perspectiva crítica y al mismo tiempo, satisfactoria sobre la universidad. La bibliografía publicada sobre la actualidad de las universidades es inmensa, desde luego, pero la gran mayoría se hacen desde las propias instituciones y su función es explicar y justificar sus decisiones. Si pretendemos comprender el rol de la universidad en la era global desde el discurso del poder, sólo obtendremos una visión sesgada que imposibilita lanzar un juicio con un mínimo de objetividad. Por ello, pienso que debe tenerse en cuenta la opinión del profesor Barrera ya que se aleja de las explicaciones oficiales y ortodoxas; y proporciona una visión más integral de la posición de las universidades. El pensamiento crítico debe llamar la atención sobre las contradicciones y las verdades aparentes para ayudar a comprender los problemas realmente existentes. En esto, nuestro autor destaca brillantemente, ya que no parece deberle nada a nadie y lanza sus agudas observaciones sin reservas de ningún tipo.
La importancia de la adopción de un punto de vista sistémico creo que es necesaria porque nos hace pensar más allá de los problemas internos de la universidad. En el momento de abordar un problema en la academia, es fácil ignorar las implicaciones que las palabras y los hechos tienen fuera de las aulas. Ahora bien, el lenguaje y las pequeñas decisiones marcan parte de la tónica general de nuestra época, y no tener presente las implicaciones a nivel socio-político que una determinada política de profesorado puede tener es ver sólo una pequeña parte de la realidad. Georg Lukács consideraba que lo que distinguía al materialismo histórico de la ciencia burguesa era que el primero partía desde un punto de vista de la totalidad, mientras que el segundo separaba las diferentes áreas. Nos consideremos marxistas o no, creo que en un mundo tan conectado es sin duda más inteligente saber en qué contexto se insieren las pequeñas decisiones a nivel institucional.
Respecto a la evolución de la ciencia, la visión de Bermejo es una tesis que cuenta con sus defensores, pero que en mi opinión está parcializada. La historia de la investigación científica y sus implicaciones socio-políticas es un tema fundamental de nuestra condición contemporánea. La visión por la que se mueve su autor creo que es en parte limitada, y que es aplicable sobretodo a las ciencias sociales y a las humanidades. Otros profesores españoles como
Jordi Llovet o
José Luis Pardo son destacados defensores de esa tradición y enemigos declarados del Plan Bolonia. Ahora bien, su perspectiva acostumbra restringirse a su campo y a su modo de entender el conocimiento y su función en la sociedad. Quiero decir, acostumbran a ver la academia como un lugar dedicado exclusivamente al cultivo del saber como una virtud inherente a la condición humana. Esta dimensión debe mantenerse y no tendría por qué desaparecer. Las humanidades merecen ser defendidas a toda costa y se les debe reivindicar su posición en el conjunto del saber. Es deseable y necesario un que estas disciplinas no se sientan de modo alguno marginadas o minusvaloradas. Es más, diría que son enormemente necesarias para una época cada vez más tecnificada, pero que vive instalada en el cinismo más descarado. La filósofa norteamericana
Martha Nussbaum habla de una
crisis silenciosa, ya que la falta de reflexión ética en la enseñanza está ocasionando un déficit de valores que puede acabr destruyendo la cultura democrática.
Una vez dicho esto, queda pendiente revisar el impacto de la tecnología en la sociedad. El progreso científico sería incomprensible si ignorásemos los múltiples avances en las técnicas en la comunicación, medicina, etc.El poder transformador de la investigación científica se desplegó en toda su gloria a lo largo del siglo XX, ocasionando dos de las revoluciones más importantes que ha vivido la humanidad: la informacional y la genética. Ahora bien, su potencial depende de los usos que le otorgue la sociedad. Internet se diseñó para lanzar misiles, pero ahora también se usa como una magnífica herramienta de educación y entretenimiento. Así pues, en última instancia, nos referimos al problema ético sobre los usos de la ciencia. Tener esta cuestión en mente al pensar sobre la universidad es fundamental. Hay que evitar caer en los positivismos o cientificismos ingenuos que plantean la llegada de un nuevo mundo feliz basado en la tecnología, que ignoran deliberadamente los costes sociales y culturales.
Respecto a los problemas más inmediatos sobre la universidad, estoy de acuerdo con Bermejo que debe defenderse su estatus público. La gestión de la universidad debe ser eficiente para que pueda garantizar que su faceta de investigación y de enseñanza pueda desarrollarse sin problemas y con independencia. Debe estar conectada con la sociedad y preparar los profesionales cualificados que esta necesita. Aún así, comparto con el catedrático que el problema empieza cuando se adopta una visión empresarial de la universidad. La empresa busca el beneficio, pero creo que la universidad es de las instituciones que debería intentar mantenerse al margen de ello. La pérdida de independencia de la academia es un verdadero peligro, porque si en una sociedad no se garantiza la libertad de investigar en sus cátedras, probablemente no se pueda ejercer en ningún otro sitio. Como caso reciente,
conviene recordar cómo muchas de las instituciones financieras responsables de la crisis patrocinaban las publicaciones y departamentos de economía en universidades como Harvard o Columbia. Como era de esperar, aquellos papers no hacían otra cosa que avalar intelectualmente los instrumentos de ingeniería financiera y las políticas económicas, que luego acabaron por colapsar en 2008.
En ciertas áreas del conocimiento la vinculación con las industrias puede ser muy fructífera, como es el caso de la I+D que no acaba de despegar en España. En este caso, la vinculación a la empresa es un estímulo y una vía que permite mejorar el diseño de los productos o encontrar nuevas fuentes de energía. La empresa debe estar en la universidad, ya que en la estructura económica en la que vivimos cada vez está ganando más influencia. Pero considero que este poder debe limitarse cada vez más, y no fomentarlo y darle facilidades, como la ideología neoliberal defiende. La educación y la producción científica no tienen porque validarse mediante la consecución de beneficios, cómo si no tuviesen ningún valor si este no es cuantificable en moneda.
Por otro lado, creo que otras disciplinas pueden verse afectadas si se viesen obligadas a estrechar los lazos con el capital privado. Las humanidades y las ciencias sociales no tienen por qué producir cosas útiles o prácticas, sino más bien debe estar orientado a proporcionar un retorno social. Si en nombre de la rentabilidad, tiramos por la borda el conocimiento sobre la condición humana en sociedad, creo que el futuro se parecerá más bien a alguna distopía que no al brillante mundo de crecimiento económico y de felicidad tecnológica que nos venden los defensores del adelgazamiento de la universidad.
A diferencia de muchos otros autores, José Carlos Bermejo Barrera tiene la valentía de señalar las reformas que deberían hacerse, o por lo menos hacia donde deberían orientarse. Lo más difícil es probablemente cómo llevarlas a cabo, ya que como hemos visto, son en mayor parte competencia de los gobiernos. Sin embargo, nos referimos a un problema que va más allá de la política, en el que se insertan variables que escapan de las decisiones que pudiese tomar un rectorado, como la situación de las autonomías o los convenios a nivel internacional como Bolonia. Las conclusiones del libro llevan por título
Bases para la reconstrucción de la universidad pública y constituyen a mi parecer un buen discurso preliminar a una posible reforma.
En última instancia, los problemas a los que nos referimos hacen referencia a distintos proyectos de sociedad, es decir, a ideologías. Bermejo es consecuente con esto, y explicita la suya y la de sus adversarios. Desde luego, es una discusión muy compleja en la que se entrelazan muchas cuestiones cruciales, y que requiere un debate honesto en el que se aborden las cosas por su nombre. Aunque los consejos que podemos leer en
La maquinación y el privilegio sean matizables y, en ocasiones, difíciles de llevar a la práctica, no son para nada desdeñables y no iría mal que los apologetas de la
sociedad del conocimiento más desatado las tuviesen en cuenta (para un análisis crítico de este concepto véase
este artículo). Sea como sea, como se sugiere en el discurso de bienvenida a los alumnos que viene incluido en el libro, el futuro depende en buena parte del posicionamiento que estudiantes y profesores tomemos frente a las grandes transformaciones en la naturaleza del saber científico y de la academia.