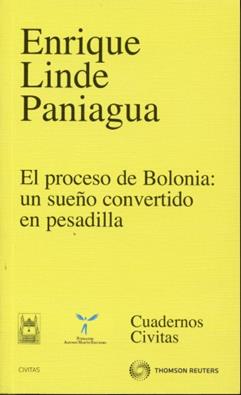 Enrique Linde Paniagua. (2010) El proceso de Bolonia: un sueño convertido en pesadilla. Madrid. Civitas. 258 pp.
El profesor de derecho en la UNED Enrique Linde Panigua proporciona
aquí una crítica del plan Bolonia desde una perspectiva jurídica,
bastante alejada de los planteamientos anticapitalistas de Fernández
Liria. Se desgranan las contradicciones y insufiencias que surgen de
querer plantear un "Espacio de Educación Europea Superio" (EEES) cuando
ni la Unión Europea ni sus respectivos países tienen una política
universitaria coordinada. La implantación de este proceso en España tendría
serios problemas por la financiación insuficiente de sus universidades.
Para Linde, las intenciones de los redactores del Plan Bolonia son
buenas y es un firme defensor del proyecto europeísta, pero en la práctica no podrían funcionar ya que equivaldría a "construir la casa por el tejado". Es una lectura un poco
farragosa porque se centra en examinar las enorme variedad de reglamentos que existen sobre este tema. De todas formas, sirve para
darse cuenta que las leyes y declaraciones acostumbran a ser impecables en apariencia, pero que demasiadas veces no
tienen nada que ver con la realidad económica y política que realmente se
vive. Por usar otra expresión, este libro confirma aquél principio que
dice "nunca le atribuyas a la malicia lo que puede ser explicado por la
incompetencia".
Enrique Linde Paniagua. (2010) El proceso de Bolonia: un sueño convertido en pesadilla. Madrid. Civitas. 258 pp.
El profesor de derecho en la UNED Enrique Linde Panigua proporciona
aquí una crítica del plan Bolonia desde una perspectiva jurídica,
bastante alejada de los planteamientos anticapitalistas de Fernández
Liria. Se desgranan las contradicciones y insufiencias que surgen de
querer plantear un "Espacio de Educación Europea Superio" (EEES) cuando
ni la Unión Europea ni sus respectivos países tienen una política
universitaria coordinada. La implantación de este proceso en España tendría
serios problemas por la financiación insuficiente de sus universidades.
Para Linde, las intenciones de los redactores del Plan Bolonia son
buenas y es un firme defensor del proyecto europeísta, pero en la práctica no podrían funcionar ya que equivaldría a "construir la casa por el tejado". Es una lectura un poco
farragosa porque se centra en examinar las enorme variedad de reglamentos que existen sobre este tema. De todas formas, sirve para
darse cuenta que las leyes y declaraciones acostumbran a ser impecables en apariencia, pero que demasiadas veces no
tienen nada que ver con la realidad económica y política que realmente se
vive. Por usar otra expresión, este libro confirma aquél principio que
dice "nunca le atribuyas a la malicia lo que puede ser explicado por la
incompetencia". Enrique Linde Paniagua. (2010) Ideas para la reconstrucción de la universidad española tras el proceso de Bolonia. Madrid. Colex. 163 pp. En
este otro librito, mucho más fácil de leer, Linde hace algunas propuestas a
partir de lo que critica en su anterior libro, además de hacer una
breve reseña de las ideas sobre la universidad, desde Humboldt a Ortega y Gasset. El diagnóstico del profesor Linde es claro y certero, pero personalmente creo que algunas de las propuestas no acabarían mejorando la situación, sino empeorándola. Por ejemplo, el autor se opone al horizontalismo democrático que a su jucio impera en la universidad, dificultando la toma de decisiones. En base a esto, propone un modelo más gerencial y corporativista, en que los profesores mejor preparados fuesen los administradores. Me parece difícil de creer que este sistema garantice una mayor transparencia ¿Hay que marginar a los alumnos y al PAS de la gobernanza de su institución, dejándola en manos de un consejo de sabios supuestamente virtuosos? No lo creo. Otras
medidas sí las veo necesarias, y exigen pensar en términos mucho
más amplios. Comparto su propuesta de que habría que mejorar mucho la FP
antes que abrir la universidad a todos. El sistema laboral que tenemos
se contradice con la sobreabundacia de titulados universitarios, y
habría que imitar a Europa para crear escuelas de formación de buena
calidad.
Enrique Linde Paniagua. (2010) Ideas para la reconstrucción de la universidad española tras el proceso de Bolonia. Madrid. Colex. 163 pp. En
este otro librito, mucho más fácil de leer, Linde hace algunas propuestas a
partir de lo que critica en su anterior libro, además de hacer una
breve reseña de las ideas sobre la universidad, desde Humboldt a Ortega y Gasset. El diagnóstico del profesor Linde es claro y certero, pero personalmente creo que algunas de las propuestas no acabarían mejorando la situación, sino empeorándola. Por ejemplo, el autor se opone al horizontalismo democrático que a su jucio impera en la universidad, dificultando la toma de decisiones. En base a esto, propone un modelo más gerencial y corporativista, en que los profesores mejor preparados fuesen los administradores. Me parece difícil de creer que este sistema garantice una mayor transparencia ¿Hay que marginar a los alumnos y al PAS de la gobernanza de su institución, dejándola en manos de un consejo de sabios supuestamente virtuosos? No lo creo. Otras
medidas sí las veo necesarias, y exigen pensar en términos mucho
más amplios. Comparto su propuesta de que habría que mejorar mucho la FP
antes que abrir la universidad a todos. El sistema laboral que tenemos
se contradice con la sobreabundacia de titulados universitarios, y
habría que imitar a Europa para crear escuelas de formación de buena
calidad.
En
general, se propone una universidad mucho más exigente consigo misma,
que sea capaz de superar las lacras históricas que han caracterizado la
educación de nuestro país: endogamia de los
profesores, politización de las cátedras, mediocridad de los métodos docentes, el poco interés en financiar la investigación, etc. Lo bueno de este libro es que hace todo un programa de modernización, que debe ser sujeto a debate, pero que no deja de ser muy estimulante. Una reseña más extensa se puede leer aquí.
Eduardo González Calleja. (2009) Rebelión en las aulas: movilización y
protesta estudiantil en la España contemporánea 1865-2008. Madrid.
Alianza. 447 pp. González Calleja es doctor en Historia, profesor en la Universidad Carlos III y ha investigado muchos temas de historia social de
la España contemporánea. Rebelión en las aulas es un largo y
completísimo estado de la cuestión sobre los movimientos estudiantiles. A mi juicio, puede ser de muchísima utilidad para los historiadores, y también
para los estudiantes comprometidos que quieran aprender del pasado. El libro
tiene un capítulo introductorio en que se intenta establecer una tipología sociológica
de los movimientos estudiantiles, y viene seguida de los casos históricos. El carácter irregular y plural de estos movimientos es uno de
los problemas epistemológicos que plantean para las ciencias sociales. Los debates son todos muy interesantes, pero me
parece notable su visión como movimiento impredecible y catártico. Los
estudiantes universitarios han sido una minoría hasta hace poco, y su irrupción
en las calles siempre ha sido una escenificación enérgica e intensa
de las inquietudes que subyacen en la sociedad.
Su trascendencia siempre ha venido muy vinculada a su autopercepción como “colectivo autónomo” capaz de ponerse en contacto con otros movimientos sociales. Pero al mismo tiempo, ahí está su particular “talón de Aquiles”, como dice el autor. La históricamente débil coordinación con grupos políticos como los movimientos obreros siempre ha sido el momento crítico, en que muchas veces las aspiraciones de cambio han acabado por desmoronarse. Las vacaciones, el fin de los estudios, la represión, la cooptación desde las autoridades o el cambiante grado de politización de los alumnos son algunos de los factores que siempre los han condicionado.
Del libro de González Calleja pueden extraerse varias lecciones, de la que yo destaco: la trascendencia de los movimientos de estudiantes sólo se da cuando los mismos estudiantes se ven a sí mismos como una parte diferenciada de la sociedad con capacidad de arrastrar a los demás colectivos. Aparte de esta conclusión que extraigo (personal e ideologizada) es un magnífico estudio para aprender qué hacían los estudiantes españoles en el pasado y cómo la universidad fue durante mucho tiempo un cruento campo de batalla entre ideologías.
Su trascendencia siempre ha venido muy vinculada a su autopercepción como “colectivo autónomo” capaz de ponerse en contacto con otros movimientos sociales. Pero al mismo tiempo, ahí está su particular “talón de Aquiles”, como dice el autor. La históricamente débil coordinación con grupos políticos como los movimientos obreros siempre ha sido el momento crítico, en que muchas veces las aspiraciones de cambio han acabado por desmoronarse. Las vacaciones, el fin de los estudios, la represión, la cooptación desde las autoridades o el cambiante grado de politización de los alumnos son algunos de los factores que siempre los han condicionado.
Del libro de González Calleja pueden extraerse varias lecciones, de la que yo destaco: la trascendencia de los movimientos de estudiantes sólo se da cuando los mismos estudiantes se ven a sí mismos como una parte diferenciada de la sociedad con capacidad de arrastrar a los demás colectivos. Aparte de esta conclusión que extraigo (personal e ideologizada) es un magnífico estudio para aprender qué hacían los estudiantes españoles en el pasado y cómo la universidad fue durante mucho tiempo un cruento campo de batalla entre ideologías.










